¡Hola! Soy Víctor Hernández, guía de Montaña y Barrancos con más de 15 años de experiencia en el Pirineo. Desde niño, he estado conectado con la naturaleza y la montaña, y esta pasión se ha convertido en mi forma de vida.
Alta Ruta de los Perdidos
TREKKING DE LA ALTA RUTA DE LOS PERDIDOS
- DEL 27 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026
¡Reserva tu aventura para este 2026!
¿Tienes ganas de conocer algunos de los rincones más bonitos del Pirineo?
PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
Si nunca has estado aquí, te sorprenderás
Hay travesías que empiezan mucho antes de ponerse la mochila.
Cada año, cuando arranco una ruta como esta, el primer día el grupo llega sin conocerse.
Cada uno con su experiencia, su ritmo y sus dudas.
Y casi siempre aparece el mismo pensamiento, aunque no se diga en voz alta:
¿encajaré en el grupo?, ¿iré bien de ritmo?, ¿seré yo el que retrase a los demás?
No es solo el paisaje —aunque aquí el paisaje es de los que impresionan de verdad—
es el esfuerzo compartido, las subidas que se hacen largas, las bajadas que castigan las piernas,
los ratos tranquilos en el refugio y las conversaciones que aparecen sin buscarlas.
La montaña no es solo bonita.
También exige respeto, te saca de la comodidad y te obliga a estar presente.
Hay momentos duros, momentos de tensión,
pero también satisfacción al llegar, calma y esa sensación que queda después de un buen día de montaña.
Y algo que suele pasar rápido es que ese miedo inicial se va diluyendo.
El ritmo se ajusta, el grupo se cuida
y nadie camina solo ni con la sensación de estar estorbando.
Cuando todo eso se vive durante varios días seguidos, pasa algo muy natural.
La gente se entiende, se apoya y acaba caminando junta.
Y entonces la pregunta ya no es si repetir…
sino ¿ a dónde vamos la próxima vez ?
-
Una oportunidad para escapar de la rutina
Este trekking no es solo una caminata; es una oportunidad para escapar de la rutina, desconectar y, quizás, descubrir algo nuevo sobre ti mismo.
Sentirás el esfuerzo en tus piernas, pero tu cabeza mucho más tranquila
Dormiremos en refugios de montaña, compartiendo risas y anécdotas
Disfrutaremos de vistas en altura
Caminaremos por senderos espectaculares
Antes de seguir, necesitas leer esto
Si ya te están entrando ganas de apuntarte a este Trekking y quieres saber más, sigue leyendo. Pero antes, mejor asegúrate de que este viaje es para ti.
No se trata de ser la persona más fuerte, ni la más experta, ni la que más cumbres ha subido. Se trata de tener la actitud y el espíritu adecuados para vivir algo real.
Este viaje es para quienes:
Tienen una buena condición física.
Caminarás varias horas al día por terrenos de alta montaña. Subidas exigentes, bajadas técnicas y tramos largos. Tu forma física marcará la diferencia entre llegar… y disfrutar.
Están abiertos a lo inesperado.
En la montaña, como en la vida, nada está garantizado. Cambios de tiempo, ajustes de ruta, sorpresas logísticas. Tu capacidad de adaptación y tu energía positiva harán que todo sume.
Disfrutan caminando.
No una hora. No dos. Días enteros. A veces con sol, a veces bajo lluvia o viento. Si para ti el camino es parte del viaje —no un obstáculo—, estás en el lugar correcto.
Valoran lo simple.
Dormir en refugios de montaña, compartir comida básica pero caliente, levantarte con el sonido de un glaciar o una cascada. Si eso te emociona más que el lujo, estás donde debes.
Antes de apuntarte, hazte esta pregunta:
Si ves una imagen de un collado a 3000 metros, con el cielo claro y el valle entero a tus pies, y algo dentro de ti dice “quiero estar ahí”, entonces este trekking es para ti.
Si no solo te atraen las montañas, sino también la historia, la fauna y la dureza del terreno, este trekking es para ti.
Si aceptas que lo único garantizado en la montaña es que todo puede cambiar, y eso te parece parte de la magia, entonces sí: este trekking es para ti.
Reserva tu plaza
Para garantizar que esta aventura es la indicada para ti, será necesario seguir estos pasos:
🔹 INSCRIPCIÓN: Rellena el formulario para que pueda personalizar tu experiencia y agendar tu entrevista.
📞 ENTREVISTA: Tendremos una breve conversación telefónica para conocernos mejor y confirmar si esta experiencia realmente encaja contigo. También podrás resolver cualquier duda antes de embarcarte en esta aventura única.
✅ RESERVA DE PLAZA: Si todo encaja, podrás reservar tu plaza con un depósito de 395€ y unirte a esta experiencia. Si no es la adecuada para ti, te lo diré con total sinceridad en ese mismo momento.
Datos de contacto
📱 WhatsApp: 647 109 887
📧 Correo: info@victorguiademontanaybarrancos.com
🔹 Reserva tu llamada ahora y da el primer paso hacia esta aventura.
Y si después de leer todo esto ya lo ves claro —que este va a ser el viaje que no vas a olvidar—, entonces ya sabes lo que toca: primero una videollamada para conocernos y que te cuente todo con calma.
Y si después de leer todo esto ya lo ves claro —que este va a ser el viaje que no vas a olvidar—, entonces ya sabes lo que toca: primero una videollamada para conocernos y que te cuente todo con calma.
ITINERARIO
No es una ruta para correr. Es un recorrido pensado para adentrarse en las montañas del Pirineo con tiempo, con calma y con espacio para lo inesperado.
Día 1 · Bujaruelo
Encuentro del grupo en el refugio de Bujaruelo.
Presentación, explicación general de la travesía y cena en refugio.
Un primer día tranquilo para arrancar con buen pie.
Día 2 · Bujaruelo – Brecha de Rolando – Góriz
Primer día fuerte de montaña.
Desde Bujaruelo subimos progresivamente hacia la Brecha de Rolando, uno de los pasos más emblemáticos del Pirineo.
Tras cruzarla, descendemos por terreno amplio hasta el refugio de Góriz.
Desnivel: +1.626 m / –761 m
Distancia: 15,9 km
Día 3 · Góriz – zona de Añisclo – Pineta
Una de las jornadas más bonitas y salvajes de la ruta.
Atravesamos la Faja de las Olas, un tramo espectacular y aéreo.
Según las condiciones y el nivel del grupo, existe la opción de subir a Punta las Olas o al Pico de Añisclo.
Después, descenso largo y continuado hasta el refugio de Pineta.
Desnivel: +625 m / –1.583 m
Distancia: 12,6 km
Día 4 · Pineta – Lago de Marboré – Espuguettes
Jornada exigente y muy completa.
Subimos hacia el Balcón de Pineta y el Lago de Marboré, uno de los paisajes más potentes del recorrido.
Tras cruzar la Brecha de Tucarroya, continuamos hasta el refugio de Espuguettes, con vistas directas al Circo de Gavarnie.
Desnivel: +1.767 m / –948 m
Distancia: 17,2 km
Día 5 · Espuguettes – Circo de Gavarnie – Gavarnie
Día más corto para recuperar piernas.
Descendemos hasta el Circo de Gavarnie, caminando por senderos de montaña y bosque, y continuamos hasta el pueblo de Gavarnie.
Desnivel: +385 m / –877 m
Distancia: 11,7 km
Día 6 · Gavarnie – Bayssellance – Oulettes / Bayssellance
Jornada larga y de alta montaña.
Ascendemos progresivamente hacia el refugio de Bayssellance, el más alto del Pirineo, caminando junto al glaciar del Vignemale.
En función de la apertura del refugio de Oulettes, se continuará hasta allí o se dormirá en Bayssellance.
Desnivel: +1.557 m / –897 m
Distancia: 19,6 km
Día 7 · Oulettes o Bayssellance – Valle del Ara – Bujaruelo
Último día de travesía.
Subimos al collado de los Mulos y descendemos por el Valle del Ara hasta regresar a Bujaruelo.
Desnivel: +592 m / –1.443 m
Distancia: 16,6 km
Empiezas en Bujaruelo, con la mochila recién ajustada y la sensación de que te esperan varios días por delante.
El primer día sirve para aterrizar, para entrar en el ritmo y dejar fuera lo que traes de casa.
Al día siguiente empiezas a ganar altura de verdad.
La subida se hace paso a paso hasta la Brecha de Rolando, uno de esos sitios que te hacen parar, mirar alrededor y pensar “vale, estoy aquí”.
A partir de ahí, todo empieza a sentirse más grande.
Los días siguientes te llevan por zonas más salvajes, donde la montaña impone respeto y el terreno te pide atención.
Hay tramos en los que caminas concentrado, otros en los que el paisaje te obliga a frenar sin darte cuenta.
Según cómo esté el día y el grupo, incluso puede surgir la oportunidad de subir a alguna cima, sin prisas y sin forzar nada.
Llegan los contrastes: subir fuerte desde Pineta, salir al Balcón, ver el Marboré abrirse delante y cruzar de vertiente.
Después el Circo de Gavarnie, donde el camino se vuelve más tranquilo y el cuerpo agradece bajar revoluciones.
Y cuando piensas que ya has visto bastante, aparece el Vignemale.
El glaciar, la subida a Bayssellance, el ambiente de alta montaña otra vez.
Es uno de esos días largos que se recuerdan con una sonrisa al final.
El último día solo queda volver.
Subir una última vez, dejarte caer por el Valle del Ara y llegar de nuevo a Bujaruelo, con las piernas cansadas y la cabeza mucho más ligera.
No es una ruta para ir rápido.
Es una ruta para vivirla entera, día a día.
Este trekking es para
Quienes sienten que necesitan altura, no solo en metros, sino en perspectiva
Para quienes entienden que el esfuerzo no siempre es físico, y que a veces, caminar es la única forma de escuchar(se).
No hace falta ser alpinista. Solo hay que estar dispuesto a cruzar aristas, dormir en altura, enfrentarse al vértigo… y descubrir que la verdadera cima nunca es la que aparece en los mapas. El Pirineo pone el escenario. Tú decides cuánto dejar atrás.
Buena forma física
Acostumbradas a caminar en montaña y con resistencia para rutas exigentes.
Amantes de la aventura
Buscan un reto en plena naturaleza y disfrutan de experiencias auténticas.
Espíritu de grupo
Valoran el compañerismo y la convivencia en entornos de montaña.
Autonomía
Capaces de adaptarse a imprevistos y disfrutar del camino.
Precios y condiciones, del Trekking
En esta parte va lo práctico: precios, condiciones y todo lo que necesitas saber antes de decidir.
Fechas a consultar
Inscripción al trekking – Precio por persona:
- Grupo de 4-5 personas: 985€
- Grupo de 6-7 personas: 950€
- Grupo de 8 personas: 895€
Suplemento de 28 Euros para no Federados
INCLUYE
Servicios de guía de montaña durante todo el trekking.
Coordinación y organización de la experiencia.
Gastos de alojamiento, comidas y traslados del guía.
Material de orientación y botiquín.
Asesoramiento previo sobre reservas, seguros, equipaje y material.
Acceso a un grupo de WhatsApp para conocer y estar en contacto con el resto del grupo.
Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes.
Alojamiento en todos los refugios del trekking.
Cena y desayuno en todos los refugios.
- Picnic en Bujaruelo y en Goriz
- Recepción en el Refugio de Bujaruelo el primer dia con picoteo
- Paquete de bienvenida: Camiseta oficial de la travesía, mapa de Alpina del trekking
Este importe no incluye ninguna comisión para el coordinador Víctor Hernández, Guía de Montaña y Barrancos.
No incluye
Transporte hasta el punto de encuentro.
Seguro de cancelación obligatorio (aprox. 60€).
Pruebas PCR y/o antígenos si fueran necesarias para el viaje.
Bebidas.
Equipación personal.
Actividades fuera del itinerario previsto.
Gastos imprevistos derivados de cancelaciones, problemas climatológicos, averías o pérdidas de equipaje, entre otros.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado "Incluye".
Este trekking se organiza en colaboración con la agencia de viajes Naturtrek, encargada de la gestión administrativa del viaje.
El precio incluye todos los servicios detallados en el programa y se ajusta a las condiciones establecidas para viajes organizados.
Seguro de cancelación
Dado el tipo de viaje, es obligatorio contratar un seguro de cancelación. Este seguro se adquiere como un servicio aparte y no es reembolsable, ya que sus coberturas se activan desde el momento de la contratación.
Algunas opciones recomendadas:
Actualmente, existen múltiples opciones de seguros que se pueden contratar fácilmente online.
Proceso de inscripción y pago
Para unirte a este trekking, primero será necesario agendar una breve entrevista telefónica.
Este paso nos permitirá resolver cualquier duda y asegurarnos de que el viaje encaja para ambas partes.
Si, tras la conversación, decidimos que este trekking es para ti, deberás realizar una reserva de 100€, que se descontará del bloque de inscripción.
Pago y confirmación
El bloque de inscripción (350€) se abonará en dos pagos del 50%:
Primer pago: A consultar
Segundo pago: A consultar
Una vez confirmado el grupo mínimo de 4 personas, procederemos a reservar los refugios lo antes posible.
Política de cancelaciones
Si no se forma el grupo minímo de 4, se devolverá la reserva a excepción de los gastos que puedan cobrar los refugios y los gastos de gestión y orgaización ( 60€ )
Cancelaciones una vez formado el grupo mínimo (4 personas)
Una vez confirmado el grupo mínimo de viajeros,
En caso de cancelación, será el cliente quien deba gestionar su reclamación a través del seguro de cancelación contratado, si su póliza cubre este supuesto.
Penalizaciones por cancelaciones según se establezca en el contrato.
Preguntas frecuentes
Siempre quedan dudas antes de un viaje así. Aquí tienes algunas respuestas claras a las preguntas más comunes. Si hay algo más que quieras saber, me escribes y lo hablamos sin problema.
El material y la ropa deberán ser de montaña, priorizando lo minimalista y ligero para mayor comodidad.
Una vez inscrito en el trekking, recibirás un checklist detallado con todo lo necesario para la ruta.
Sí, el grupo mínimo para poder realizar este trekking es de 4 personas y el máximo de 8 personas.
No es imprescindible ser experto, pero sí es fundamental tener buena forma física y estar acostumbrado a caminar por terrenos de montaña.
Si no disfrutas caminar en la naturaleza y no lo harías ni por dinero, este trekking no es para ti.
Si eres de los que no sabe esperar a los demás y quiere llegar corriendo a todas partes, tampoco es tu lugar. Aquí el ritmo es el del grupo y la experiencia es para disfrutarla, no para competir.
Rellena este formulario. Las resolveremos en la llamada previa y en el grupo de WhatsApp, que se creará una vez se forme el grupo mínimo.
¿QUIÉN SERÁ TU GUÍA?
Guía de Montaña y Barrancos
-
He guiado trekkings internacionales
A lo largo de mi trayectoria, he guiado trekkings internacionales en destinos como Marruecos y Nepal, llevando a personas a descubrir la grandeza de sus montañas y a vivir experiencias únicas en plena naturaleza.
-
Técnico de Barrancos y Montaña
Soy técnico deportivo en barrancos y media montaña desde 2010, aunque comencé a trabajar como guía en 2008. Durante todo este tiempo, he perfeccionado no solo mis habilidades técnicas, sino también mi capacidad para adaptarme a las necesidades de cada persona, ya sea un principiante o un aventurero experimentado.

AEGM y número de socio 795

Licencia de Turismo Activo TA-HU-22-010

Asociación Española Guías de Montaña
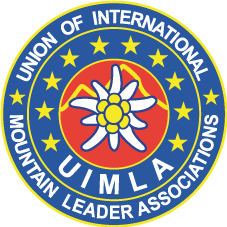
Unión de Asociaciones Internacionales de Guías de Montaña (UIMLA)
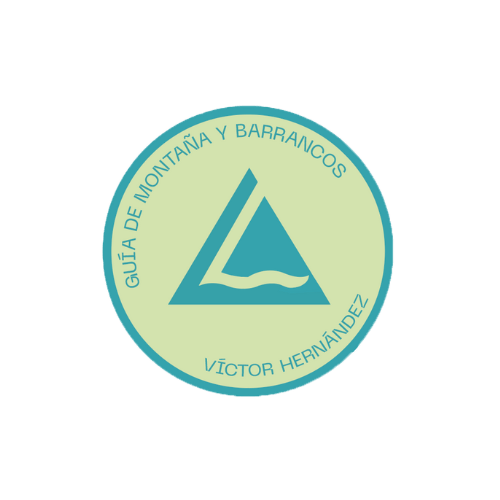
AEGM
AEGM y número de socio 795 y Licencia de Turismo Activo TA-HU-22-010
